En una oscura celda del Centro Penitenciario del Dueso, una mujer joven, en otros tiempos una bella niña de ojos claros y cabello rizado, estaba tendida en un camastro de metal que soportaba un colchón maloliente, apelmazado y roto; no descansaba, solo pensaba en la que sería su última tarde.
Apenas la apresaron y durante todo el juicio se desesperaba por ver algo del exterior del enorme y frío edificio, sin embargo en cuanto la sentencia fue dictada se rindió a la evidencia de que jamás saldría de allí ni volvería a ver su bello pueblo: el monte Buciero, tampoco la marisma de Santoña, tan cerca pero tan lejanos. Tan cerca que en las noches de tormenta llegaba a escuchar el ruido del mar embravecido chocando contra las rocas, tan lejos porque jamás saldría de allí con vida para caminar hasta la playa y dejar que las olas bañaran sus pies desnudos, como hacían de chicas ella y su hermana gemela Jazmín.
Nunca entendió bien su envidia, eran prácticamente iguales, las vestían con las mismas ropas, iban al mismo colegio, las mismas materias, los mismos profesores y compañero, las mismas fiestas y los mismos padres. ¿Por qué quería ser su hermana? Nunca tuvo respuestas para ello.
El día en que la mató era como otro cualquiera, ni siquiera tuvo un motivo que justificara, si es que un asesinato es justificable, la decisión que tomó. Si sabía que su castigo sería justo, no tenía miedo ni arrepentimiento, solo bronca porque las cosas se habían dado de esa manera.
Al alba sonarían las campanas de la iglesia de Santoña anunciando el nuevo día y ella moriría, se llevaría consigo su envidia y su enojo, solo una idea dominaba sus pensamientos, qué cosas morirían con ella, ¿el recuerdo de su persona? Lo dudaba, no tenía a nadie y los pocos que la conocían la odiaban por lo que había hecho. ¿Sus buenas acciones de la vida? Por mucho que pensara no se le ocurría ninguna. Desaparecería de la faz de la tierra sin dejar siquiera una flor sembrada, ni una patética cosa que demostrara que Florencia Encarnación Hernández había vivido 22 años en este mundo.
Finalmente el cansancio y los nervios la vencieron, el amanecer la encontró dormida y las campanas la despertaron, sobresaltada y afiebrada, la puerta de su celda se abrió y varios guardias se presentaron para escoltarla a cumplir su sentencia.
Sobre el monte Buciero, desde donde se tenía una gran vista del centro penitenciario del Dueso y de la marisma de Santoña, un joven sentado en la pendiente tapizada de hierbas y pequeñas flores blancas escuchó las mismas campanadas, gruesas lágrimas salían de sus ojos y rodaban por sus mejillas. Casi en el mismo instante el capellán de la iglesia rezaba una plegaria por la condenada.
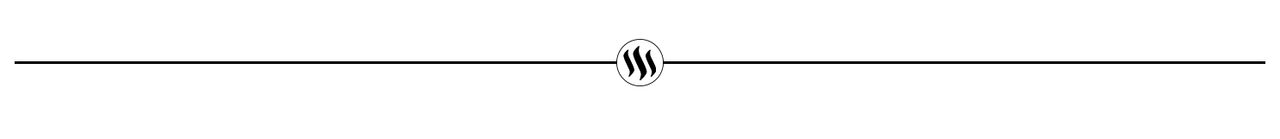
Héctor Gugliermo
