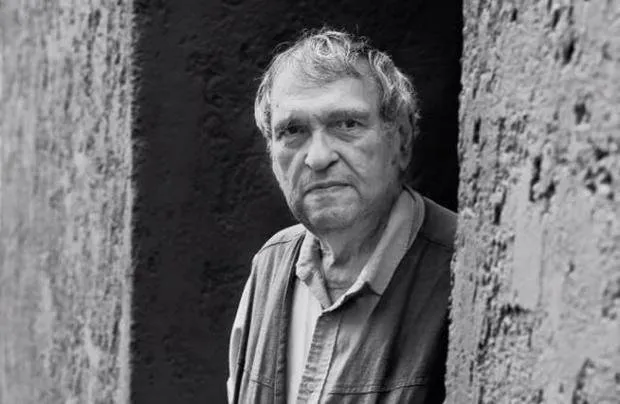
Rafael Cadenas retratado por Daniela Boersner Fuente
“Cuaderno de notas”, escritura fragmentaria que atiende a la fragmentación del mundo, como sostiene en su libro (p. 8), Anotaciones depura un pensamiento y un decir que perseveran en el mismo centro fundante de su búsqueda, y en los cuales se explicitan los principios de una poética otra.
Responde Anotaciones a esa “vigilancia aguda” (p. 55), a esa urgencia ética reclamada a la escritura por Cadenas cuando expresa: “Escribir sólo puede ser hoy defender los fueros de la vida, amenazada por el hombre” (p. 71). Manifestación de una conciencia que concibe la escritura como necesidad de decir, menester con frecuencia negado o mal visto desde posturas teóricas, críticas y prácticas que se han hecho dominantes en la literatura y en el campo disciplinario (teórico, académico, institucional) instaurado a su alrededor, o incluso más, en su lugar. Tal visión de la escritura presupone una conciencia vigilante del hombre y su relación con la realidad, lo cual lleva a Cadenas a advertir la ocurrencia de una caída: “el hombre tiene que haber perdido, si lo tuvo, el sentido del misterio” (p. 35).
Lo nuclear en esta advertencia se inscribe en el eje del poetizar / pensar de Cadenas, presente en su labor anterior, pero expuesto con particular intensidad en Anotaciones: el sentido sagrado e insondable de la realidad. La ruina de este sentido en el hombre moderno supone el olvido del fundamento, la pérdida de “la fuerza que hace adorar” (p. 37).
Sobre tal pérdida se ha erigido la división normalizada de la realidad, por la que no sólo se acepta la existencia escindida de lo real y lo ideal, sino también de “lo que tiene rango y lo que carece de él” (p. 59), pares dicotómicos cuya falsedad merecen su crítica. Reconoce la “realeza ontológica” de lo que acontece, porque “todo está inserto en lo insondable” (p.59) y lo que existe, lo ordinario, el “hay” –tal como declara Suarés –, es de por sí asombroso. Esa es la razón por la que expresa en otro fragmento: “Me interesa lo ordinario, que para mí es siempre extraordinario, el fondo que nuestra maltrecha sensibilidad percibe como falto de relieve” ( p. 41).
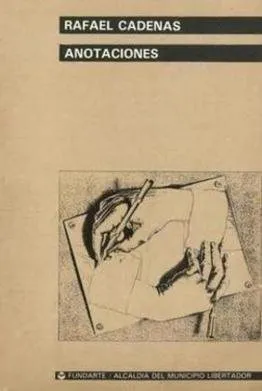
Fácil es comprender que semejante concepción de la naturaleza, de la realidad, de la vida descree, pues, de las jerarquías ontológicas y de las escisiones fraguadas por el racionalismo occidental y por ciertas corrientes religiosas institucionales. Sus frases radicales hablan por sí mismas: “Lo natural es sagrado” (p. 115), “Las cosas fulguran” (p. 113). Con igual sentido, hallamos una reflexión sobre la trascendencia que nos importa citar íntegramente:
Trascender no es tender las manos hacia un dios que habita fuera de la realidad sensible “sino un ir al encuentro de lo divino dentro de este mundo” (Ludwig Schajowicz, Mito y existencia). Lo divino quizá sea ese mismo mundo tal cual, pero después de ser dejado solo en su esplendor. Antes, sin embargo, habría que sentir el misterio. (p. 74)
Con singularidad y diferencia, mas no con exclusividad (la cita de Schajowicz apunta a un pensamiento compartido), la idea de trascendencia se reformula al impugnar su identidad con lo puramente extramundano y reintegrarla, más bien, a un sentido terrenal. Por eso, junto con Isava (2), podemos postular que hay en Cadenas una visión religiosa, en ese sentido etimológico y profundo latente en la palabra religión: la conjeturable y sugerente asociación con religare: volver a vincular, a unir. Desde esta proposición, lo religioso se resemantiza como espacio vital y como talante propicios para recuperar (y celebrar) el nexo con lo otro, con la realidad. Visión no teísta, sino unitiva, total, en la que es capital la religación con el fundamento, con lo originario.
Al respecto resulta muy provechoso acudir a Pániker (3) cuando sobre la concepción del origen asienta que éste “no tiene que ver con el comienzo cronológico, con la contingencia del comienzo temporal, sino con las permanentes condiciones de lo real [...] Lo real es lo presente, simbólicamente inapresable” (p. 27). Tal visión implica un modo de concebir el pensar y el poetizar patentemente distinto: “Recordar el origen sería el punto de partida de un pensar diferente, primigenio, sacral” (p. 67), precisa Cadenas.
Lo primordial, lo fundamental es la realidad o la vida, que son para Cadenas, como ya hemos dicho, otro forma de nombrar el misterio, otro modo de llamar a la ambivalencia, en la propuesta de Pániker. Tal verdad nos planta ante el problema del saber, sobre el que también inquiere agudamente Cadenas. Su reflexión se atreve a levantar el velo intocable de la ciencia, paradigma del conocimiento para la modernidad. Así afirma desde su escepticismo: “La ciencia no puede decirnos qué es la realidad; sólo alcanza a ponerle nombres. Su terreno es el cómo. Cómo es, cómo funciona, cómo opera; pero una parte, no el todo. El universo se nos escapa. (…) Así, volvemos al asombro” (p. 45). La crítica al modelo epistemológico racionalista por excelencia representado por la ciencia tradicional, es indesligable de la concepción revalorizadora de la apertura y el asombro frente al enigma de la realidad.
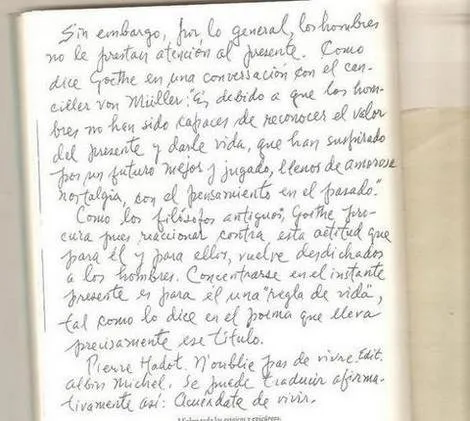
/ Rostros y decires / Rafael Cadenas)
La discusión del estatuto intocable del saber racionalista moderno enlaza con una crítica al concepto de lenguaje, sobre todo cuando se lo concibe como sustancia o cualidad soberana e ilimitada capaz de expresarlo todo, con lo que se desconoce su dependencia de una realidad mayor. En la crítica va implícito el reconocimiento del carácter limitado de lo humano y se manifiesta la actitud de necesaria humildad que nos rescata y reubica en la totalidad, de la cual “somos ‘hechos’ más que hacedores” (p. 67), y con la que, sin embargo, hemos querido establecer sólo una vinculación soberbia y dominadora. Así leemos en otra anotación de Cadenas:
Si no sabemos qué es el universo tampoco sabremos lo que es un árbol, aunque nos sea familiar, le demos un nombre, que se le adhiere indisolublemente y estemos seguros. En otras palabras, sabemos pero no sabemos; lo que sabemos está incluido en el misterio como en una matriz que siempre se nos hurta. (p. 46)
Conciencia de la limitación del hombre, de su conocimiento, de su lenguaje, condicionados por la dimensión inapresable de lo que existe. De esta manera, nos resulta clara (y próxima) su opción personal de vida expresada en el inquietante aforismo: “Vivo desde la ignorancia radical” (p. 21). Nuestro saber es entendido como un sentir el sabor de lo presente que, en cuanto enigma, es ausencia “que nos torna menesterosos”, verdad aceptada y gozada, extrañeza agradecida de nuestra raíz.
Irrumpir contra lo privilegiado por encima de la realidad, asentir a su insondabilidad y sacralidad, reconocer nuestra pertenencia y sujeción a ella, conduce a Cadenas a un duro cuestionamiento de la acatada jerarquía del arte sobre la vida y a poner en duda la presunción, tan cara a la modernidad filosófica y estética, que sitúa al interés y al objeto artísticos en una suerte de pedestal superior y sublime. Su posición comporta una crítica al concepto del arte como dominio autónomo, autosuficiente, que trasciende la supuesta inferioridad de las cosas, de la vivencia, del mundo inmediato. Al respecto su anotación: “Me siento lejos de todo esteticismo. Hace tiempo dejé de darle primacía al arte sobre la vida. Una flor es para mí más misteriosa que ‘la ausente de todos los ramos’ ” (p.10).
Se corresponde tal postura con su crítica de la poesía y la asunción personal que hará de ésta, indesligables momentos de un trayecto que arriba en Anotaciones a transparentes exactitudes. Allí se hace patente el reconocimiento de su propia trayectoria en confrontación con el examen de la tradición moderna persistente. Pareciera acrisolarse en él la crisis de conciencia ante la poesía que toda su obra encarna como pensamiento y escritura, crisis que se expresa en el cuestionamiento a los fundamentos de la modernidad poética, y en la que, a la vez, se atisban líneas de reformulación de la concepción de la poesía.
¿Quién puede hoy, sin sentir cierto malestar, sentarse a escribir un poema, a hacer una obra de arte? Escribimos, anotamos, registramos. C’est tout. Lo otro se lo dejamos a esos seres inmunes que la locura de nuestra época, el derrumbe humano que percibimos, la destrucción del planeta, no logran sacudir; a los que todavía creen en el poema acabado, el bello objeto, la Kunst Ding. (p.7)
Este fragmento de Anotaciones revela con crudeza aquella crisis de conciencia de la poesía, pero igualmente esboza el perfil de otra poética. Se encara con franqueza el dilema de la poesía en el seno de una civilización que ha liberado su perversión y atrocidad. Parece resonar en la reflexión de Cadenas la desazón de la frase de Hölderlin: “¿Para qué poetas en tiempo de penuria?”, o el tajante enunciado de Adorno: “Ninguna poesía después de Auschwitz”. Aunada a esta percepción, destacamos también la apreciación de la poesía y el poeta como disidencia actuante, tal como podemos constatar en las siguientes anotaciones:
Los poetas no convencen.
Tampoco vencen.
Su papel es otro, ajeno al poder: ser contraste.
(p. 31).
La poesía está en el extremo opuesto de los sistemas. Ellos son hoy fantasmas de la historia que deambulan buscando seres sin cautela. [...] Hay que huir de toda persona que promete salvación (p. 53).
Una agónica conciencia ética sobre la poesía –en el sentido unamuniano de la agonía como lucha – recorre y cimienta las reflexiones de nuestro autor, conciencia vigilante según la cual no se justificaría, sería impertinente, la escritura en búsqueda del poema “fabricado”, del poema producto del artificio y el ideal estético, que develaría una postura aislada e indiferente.
Desde consideración semejante, expone en otro fragmento que la voz de la poesía ha de hablar desde la inseguridad, con la vida como único asidero (p. 5), y que lo esperado de la poesía es que “haga más vivo el vivir” (p. 6). O como también sostendrá: “La poesía puede acompañar al hombre, que está más solo que nunca, pero no para consolarlo sino para hacerlo más verdadero” (p. 28). Con estos fundamentos podemos inferir una reformulación que se orienta hacia una poética del vivir, en la cual la poesía se concibe como expresión de la vivencia de la realidad, una poesía de la “espiritualidad terrena”, como la denomina Guerrero (1996). A este respecto citamos en extenso otro fragmento clave de Anotaciones:
El lenguaje de la poesía mira al misterio, lo tiene presente; es lo que lo hace esencial. Los otros lenguajes no lo advierten, no le dan cabida, operan a sus espaldas; muchos de ellos son seguros, afirmativos, sapientes; están llenos de suficiencia; rezuman autoridad. Si algo tiene que ver con la poesía es la ignorancia fundamental, el no saber, sobre el cual está erigido el mundo del hombre.
De ahí lo inconcluyente de la poesía. Se mueve en un borde donde no caben certidumbres rotundas. Esta es su fuerza desconcertante. (p. 30)

Aquí lo expuesto por Cadenas como crítica general de la civilización y el arte modernos toma cuerpo de concepción poética. Podemos advertir varios de sus rasgos centrales: una poesía que atienda (mire, escuche, piense) a la hondura (al misterio) de lo que nos circunda y somos, o también podríamos decir, que recobre la relación con el enigma ordinario de la existencia; una poesía cuyo lenguaje no sea despliegue de vana habilidad urdida sobre supuestas superioridades ontológicas o teleológicas, como diría Schaeffer (4); una poesía, pues, que no se pretenda cerrada y segura, inflada de certezas, confiada en sí misma, antes bien, abierta e inquietante.
(1) Cadenas, R. (1983). Anotaciones. Caracas: Fundarte.
(2) Isava, L. M. (1990). Voz de amante (Estudio sobre la poesía de Rafael Cadenas). Caracas: Academia Nacional de la Historia.
(3) Pániker, S. (2001). Aproximación al origen (6ª ed.). Barcelona, España: Kairós.
(4) Schaeffer, J. M (1999). El arte de la edad moderna. La estética y la filosofía del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Caracas: Monte Ávila.
