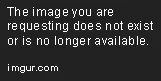Soy un seguidor casi fervoroso de la obra poética y del pensamiento de Cadenas. Decidí publicar por aquí algunos de mis trabajos acerca de él. Rescato una ponencia, presentada en el IV Coloquio Nacional de Literatura y Cultura Caribeña (1992), sobre uno de sus libros poco conocidos: Una isla.
De antemano agradezco su atención y lectura, apreciados amigos de Steemit.
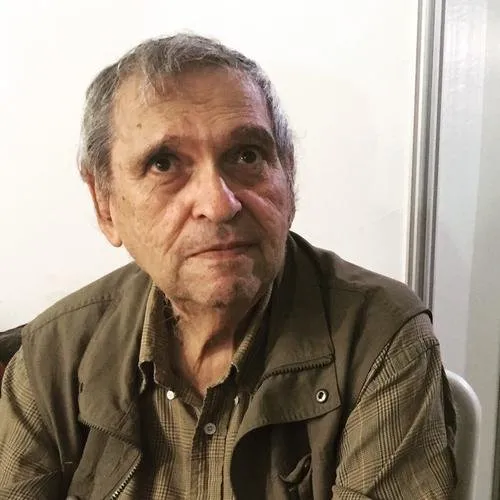
“Port of Spain-Caracas, 1958” : este es el escueto colofón que cierra el poemario Una isla (1) de Cadenas. Dato referencial que nos habla de unas específicas condiciones genéticas de la obra. Inscripción temporal que permite su ubicación en el conjunto de la poesía de este escritor. Registro geográfico (capital de las islas de Trinidad y Tobago) que nos entrega un momento de vida del autor, en el cual se localiza la posible motivación espacial del libro.
Con esto no intento circunscribir la existencia de Una isla a una simple referencia exterior a ella; solo sugerir, de entrada, un posible sentido de concreción, de pertenencia vital, tan caro a la concepción de Cadenas.
Una isla, título y cuerpo textual, se nos revela como una metáfora / símbolo fundante de una polivalencia de sentidos, que se nutre de los complejos significados con los cuales se ha asociado la isla en la producción simbólica tradicional de la humanidad, y que encuentra paralelos en algunas rescrituras de tales significados desarrolladas en la literatura universal (por ejemplo, La isla de Aldous Huxley, Elogios de Saint-John Perse, Omeros de Derek Walcott). Ellos son: la isla como centro primordial, sagrado por definición; la isla en tanto imagen del cosmos completo y perfecto; la isla como refugio, símbolo de retiro y soledad; la isla en identificación con la mujer, como apuntan Chevalier y Gheerbrant, y Cirlot en sus respectivos Diccionarios de símbolos.
Una isla parece construirse a partir de la conciencia de una caída (“mi frontera con el vacío / ha caído hoy”, p.1), del sentimiento de una pérdida (“Todo perdido en un bulto denso de llovizna”, p.5). La isla es conjunción de lo vivo, de lo real pleno: “Excelencia de lo vivo sobre lo vivido”, p.41), “Piélago como fruta que acerco a mi boca” (p.15), dice el hablante de los poemas. Esta plenitud se quebrará, se extraviará, como quien es arrancado de una tierra florida y abandonado a “una urbe de hielo” (p.28). Solo permanecerá por la evocación, por la memoria, como aliento de desterrado. (Una isla es anterior a Los cuadernos del destierro del mismo escritor).
Se produce el desprendimiento de esa orilla primigenia que es naturaleza, amor, misterio, sacralidad, para habitar entonces la herida: “Respiramos / separación. El cisma / es nuestro / refugio” (p.41). De allí que la voz hable desde la nostalgia de lo perdido, desde la huella y el sabor que vuelve como “espuma sagrada en mis labios para siempre” (p.34). Leemos en uno de sus poemas con cierto tono elegíaco:
Isla,
negro pájaro,
llama incesante,
viaje a donde todo gira
mi paraíso, mi rama, mi desborde
lo he perdido
¿quién se llevó la esmeralda?
Humedad de luces prófugas.
Lo he perdido
y caigo de repente
en el vértigo de las manos desesperadas. (p.34)
El ser que habitó esta “isla separación”, ahora desligado, “sin hechizo” ante las “puertas humilladas” de la ciudad, se hacía y rehacía por la gracia colmada de lo real, primitivamente, en la inmediatez. Se hallaba a sí mismo en las cosas, en lo otro, abierto al misterio como un celebrante del amor. Ahora se recuerda desde la ausencia:
Yo era enjuto, vegetal, azul,hoja de acero, fango, hoguera, tallo.
Tenía lunas, hambres, músicas, tojos acantilados, mujer mar.
Yo estaba completo, sumergido, ardiendo, oloroso a maní, risueño, sonoro, trajeado. (p.29)

Lo expuesto hasta aquí nos permite alcanzar el momento que más nos interesa en esta aproximación a Una isla. Los fragmentos y frases poéticas citadas nos ofrecen un texto cargado de imágenes, si bien sencillas y despojadas, a su vez forjadas por / en las sensaciones de un entorno recreado que nos identifica, que se nos hace común. Este modo de presentarse la materia poética ha llevado a Luis Miguel Isava a señalar que Una isla “es tal vez el libro más sensorial de Cadenas”, apreciación que comparto, incluso, añadiría que es un libro de una profunda sensualidad.
¿Cómo se fundamenta esta sensorialidad? ¿Por qué y cómo se produce? El cuerpo poético se configura con los signos de un espacio geográfico identificable, al cual, sesgadamente, hemos aludido. La voz se ‘vive’ y recuerda en un paisaje físico y espiritual que la constituye en ausencia, en el que se funde, al cual ofrece su agradecimiento o del cual se distancia. Este ser de la presencia y la pérdida no puede hablar sino con la corporeidad y la fuerza de una sensorialidad viva, simple, directa.
Tres ejes marcan esta relación: la mirada (y sus elementos implícitos), el amor y la memoria. El primer poema así lo rubrica: “Vengo de un reino extraño, / vengo de una isla iluminada, / vengo de los ojos de una mujer” (p.1).
Este reino, donde lo real nos prueba con su desnudez y su plenitud, no puede ser ‘tomado’ sino por la mirada. La imagen de los ojos se reitera como oleaje en el texto, y a ella va unida la imagen de la luz: la luminosidad que nos muestra sin atavíos los rostros de lo real, que disipa la niebla del pensamiento, que transparenta y nos transparenta. “Estás en la orilla de un tiempo sin párpados” (p.2), “Yo viajo a los espacios transparentes” (p.28), “Cada día luminoso es otra invitación” (p.30).
El hablante, vuelto al mundo en el que transcurre “por entre duras calles”, reclama las “perdidas dinastías de los ojos”. Ante la ausencia de ese reino no dominado por la conciencia, exclama: “No hay luz que nos enlace (…) Devuélveme el fulgor / y los ojos que le pertenecen” (p.41). La mirada y la luz que la acompaña se parecen a la visión abierta de la infancia. Fundida con esta visión la voz anuncia:
Mis ojos inocentes reconquistan territorios perdidos. (p.24)
(…)
Penetro en la claridad absurda, en los habladores
amaneceres de la infancia, en la puerilidad
de la pureza. (p.27)
(…)
Esplendor que te confundes con mi infancia (p.42)
Esa mirada, desde el presente del fulgor o desde la nostalgia de lo desheredado, se paseará por el cuerpo material y femenino de la isla. Testimoniará su presencia. Regresará con la memoria, intentando rescatar su existencia primordial. Así leemos:
Navíos que viajan al sol,
música de tambores,
sales desencajadas,
piélago de niños desnudos,
marineros que descargan plátanos olorosos.
Ciudad de corazón de árbol, de humedades temblorosas,
de juncos que danzan. (p.13)

Encontraremos igualmente fragmentos, como el que citaré extensamente a continuación, donde ese cuerpo es isla, mujer y amor, alabado con la sensualidad de la mirada y la evocación:
Recuerdo el amanecer cuando muy lentamente las cosas regresaban,
recuerdo el amanecer rodeando el puerto, su débil luz que
nos reunía separándonos,
recuerdo el amanecer cayendo sobre ti, sobre mí, sobre el
patio, la casa de madera, las cercas de zinc,
recuerdo el amanecer cuando se tendía en las cortinas, las
telas adheridas a su rastro, su masa amarilla
en tu voz adormilada,
recuerdo el amanecer en tu cabellera negra tumbada sobre
el lecho o bañándose de ti o dejándote su fragancia (p.23)
La isla y la mujer, como he apuntado, juegan en la ambivalencia. El amor de este probado amante es punto para el encuentro y las revelaciones. A ellos (el amor y el misterio) llama y canta:
Aunque no me conoces en mi cuerpo tiembla el mismo mar
que en tus venas danza. (p.18)
(…)
Tú apareces,
tú te desnudas,
tú entras en la luz,
tú despiertas los colores,
tú coronas las aguas,
(…)
tu cuerpo es un arrogante
palacio
donde
vive
el
temblor. (p.40)
La experiencia de la “isla” –de la plenitud esplendorosa y primordial de lo real- no está sujeta a la conciencia, al ámbito de la memoria. Es experiencia en la “ignorancia radical” (como diría el autor en Anotaciones), desde una subjetividad que se hace uno con el entorno:
Es noche en Point Cumana.
Aquí se olvida, no pienso, pierdo de vista de mi edad, ni siquiera me percibo. Sólo sé que ando, voy y vengo, transcurro, sin conciencia. (p. 33)

Pero fracturada la ligazón, perdido el centro, solo la memoria se erige en el hueco del “reino extraño”. La memoria “salta de súbito para morder” y es destierro del espacio abierto y único –diría Rilke-. Ese otro espacio, el del exilio, ubicado “entre la memoria y una calle ciega”, le hará decir:
En esta ciudad nadie escucha el viento,
ni los follajes que se inclinan a la tierra como trofeos,
ni la carne de brillos imperiosos,
ni los pozos trémulos. Este es tu destierro, memoria. (p.35)
El amante, sometido a prueba, enaltecido y vuelto a caer para levantarse, sabe que sigue perteneciendo a un reino donde el amor se busca: la palabra (2) . La nombrará “Sobría, / llameante, / insegura palabra” (p.9). La imprecará desde la conciencia de su pérdida:
Ay letras incandescentes
pegadas a mis labios
como un cantar
que vino y olvidé y persigo todavía (p.4)
Asumirá su condición y destino:
Mi palabra siempre nacerá donde la arena comienza. (p.42)
Aún en el extravío, el amante aprende. Fuera de la “isla”, no se ha roto su deseo de unión a ella. Ahora asiente desde su habitar en la “casa sin atavíos”; observa, ama, anota. De allí este poema que podemos decir con el hablante:
Isla respiración, el que desheredaste para que se
sostuviera con su memoria, te ama.
En ti vivió, creció como un beso, enflaqueció
frente a la luna, fue conquistado.
Ahora hace ofrendas a cielo abierto, se ahoga sin
clave, se sostiene en su naufragio.
Desde entonces es un habitante. (p. 15)
(1) Hasta el momento de la publicación de la Antología poética de Cadenas por Monte Ávila en 1991, solo se conocía una versión mimeografiada de este poemario. Las citas son tomadas de esa edición.
(2) En este libro se prefigura lo que será una poética de Cadenas, que, pasando por Memorial (1977), cristalizará en su más alta expresión en Amante (1983).

En espera de sus comentarios. Hasta una próxima vez.