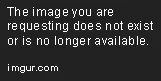Apreciados amigos de Steemit, publico hoy la segunda (y última) parte de mi trabajo interpretativo acerca de las reflexiones presentadas por el poeta venezolano Rafael Cadenas en su libro Anotaciones. Si estuvieran interesados en leer la primera parte, pueden ir aquí. Vale insistir en la relevancia que tiene este escritor en la literatura venezolana de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI, así como para la poesía de habla hispana contemporánea. Pueden acceder a más información sobre su vida y obra en este enlace. De antemano les agradezco su lectura.
Aquí les dejo, adicionalmente, el audio de un contacto radial del comunicador César Miguel Rondón con el poeta a propósito del Premio Federico García Lorca enlace

El escritor venezolano Rafael Cadenas Fuente
Tal concepción se erige a contrapelo de lo que para Cadenas es una preceptiva informulada de la poesía (p. 110), las reglas y cánones sobrentendidos y extendidos que configuran una especie de “estilo internacional” de la poesía moderna (p. 65). Así lo afirma: “La poesía moderna también tiene reglas” (p. 65). De modo explícito el autor desvela la existencia de una formación ideal preeminente que se ha instituido como conceptualización y modelación de lo poético, ante la cual se coloca críticamente.
En ese parecer, Cadenas cuestiona la pretensión de hacer de la poesía un mundo separado, y, en consecuencia, la idea del poema como molde (p. 63). Declara su renuncia al poema convertido en fetiche, en ídolo de un culto secularizado en el ámbito de “lo literario”. En ese orden apunta con transparencia: “Si pudiera expresar mi sentir en una frase sería esta: ruptura con el fetichismo del poema” (p. 91), “Estoy lejos del poema como cosa de arte (Kunst Ding) que a veces se asemeja a un artilugio” (p. 61). Su inclinación y reclamo por una expresión que surja con naturalidad y humildad van aparejados a la observación crítica del fenómeno de conversión del poema en objeto confeccionado, reificado y casi deificado, al mismo tiempo que a la refutación del estatus exclusivo asignado a “lo literario”. Sobre esto último señala: “Lo literario es una categoría a la que se accede. Esto indica que se ‘sube’ hasta ella, y yo quiero, al escribir, quedarme donde estoy, no ‘levantarme’ ” (p. 79). Piensa Cadenas que los poetas modernos, en general, están atenazados por la idea / forma poema, lo cual los convierte a veces en obsesos de los aspectos técnicos y formalmente estéticos. Leamos un fragmento confesional relativo a tan cardinal asunto:
La idea de poema me tuvo sobre ascuas. Ya no, ya lo que me importa es ser fiel a mi necesidad. Sólo en estos días me he dado cuenta de lo que siempre estuvo en mí: cierta desconfianza hacia toda confección artística. ¿Puede esto alejarme de la poesía? Sí, tal vez de la poesía como género, no como presencia. (p. 99)
La fetichización (si se nos permite el término) del poema va acompañada de una doble tendencia también refutada por Cadenas. De un lado, la especialización del poeta, y de otro, el aislamiento comunicativo de la poesía. Acerca de lo primero denuncia: “El poeta tiene que aprender un modo peculiarísimo de expresión, volverse especialista, ocultar; lo que está reñido con mi modo de ser” (p. 63); “El poeta moderno está condenado a ser un ‘experto’, lo cual se me antoja un poco triste” (p. 66). Sobre lo segundo puntualiza: “La poesía moderna tiende a convertirse en un corpus hermético. Se hace para un círculo de iniciados; por los poetas para los poetas. Forman un pequeño ouroboros” (p. 18); “¡Cuántos espejismos engendra el pequeño ouroboros de los poetas condenados a escribir para poetas!” (p. 66). Como hemos indicado arriba, ambos aspectos conforman una doble tendencia, con lo que queremos decir que la orientación hacia el especialismo y la negación comunicativa constituyen una simbiosis. La incomunicabilidad es en la poesía moderna, en gran medida, voluntad de clausura o exclusión, lo que se expresa como solipsismo, es decir, afirmación autárquica de la obra y su valor, causa y efecto paralelo de la actitud especializada. Tal juicio lo encontramos expresado con suma claridad en otro significativo fragmento de Anotaciones, junto con varias consideraciones fundamentales ya asentadas:
Escribir sólo puede ser hoy defender los fueros de la vida, amenazada por el hombre. Se trata de una urgencia; pero según muchos poetas modernos, es de mal arte decir, decir algo, lo que sea. Creen que el toque está en ocultar [...] Tal vez cierta oscuridad sea inherente a la poesía [...] (p. 71)
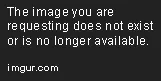
Cadenas reclama y confirma el sentido ético de la escritura poética: acoger y sustentar los dones y derechos de la existencia. Y esto necesariamente implica la revaloración y recuperación del significado, del sentido (en su alcance de “dirección”), lo que es lo mismo, de su función comunicativa. Pero, a la vez, sabe del papel contrastante de la poesía y de su situación minoritaria, muchas veces inevitable. Está consciente de que quizás sea propia de la poesía una cierta opacidad, mas lo que acusa es esa tendencia ingeniosa a ocultar, a “hacer difícil el hallazgo del presunto tesoro” (p. 71), a cerrarse “en aras de quién sabe qué extravío” (idem).
En contraposición a toda la artificialidad en uso, Cadenas se confiesa “un artesano que ama las palabras” (p. 54), reflexión transmitida como poema en su libro Amante, aparecido en el mismo año de Anotaciones: “Ella, el amante, el anotador / (ningún calígrafo, / un artesano) / se dan / al juego / perenne. “ (p. 9). La relación con la palabra, según lo declara y busca Cadenas, es la de un ejercicio atento y humilde, como la labor del artesano que ama y trabaja su materia con paciencia y obediencia, sin falsificaciones ni afectaciones. Por eso, dado su cuestionamiento, se distancia de la verbosidad, la facundia y la brillantez fácil, características de cierta discursividad poética (v. pp. 55, 81). Sobre esto último nos permitimos citar en extenso otra anotación en la que el escritor expone crudamente la razones de su inestilo:
Mi rechazo a toda literatura en la que se siente sobre todo el deseo del autor por lucir sus atavíos; mi rechazo a la brillantez, a la locuacidad demasiado “inteligente”, a la facilidad de expresión casi siempre vecina del facilismo perezoso, automático, habitual, del surco verbal acostumbrado; mi rechazo a la ingeniosidad, más reñida con el espíritu que la misma ineptitud expresiva; mi rechazo a todo lo que no ha sido trabajado. Prefiero, prefiero no, se me impone la vía humilde, casi torpe, trabajosa [...] (p. 107)
Reivindica la sobriedad, el “lento hacerse…, paso a paso, desde una escasez” que le interesa en Rilke (p. 56). Reclama la exactitud de la expresión necesaria y aguda: “Palabras como rasgones. / Escritura inmediata, urgida, penetrante, pero sin ‘designio’ claro. / Letras en la incertidumbre, no belles letres”, dice en uno de los fragmentos (p. 75). La exactitud requerida es la del jirón, la rasgadura, imágenes de la expresión puntual que hiende para crear la pregunta, la duda, la necesidad apremiante.
Su divergencia respecto a la forma artificiosa buscada –como hemos apuntado– se compadece con su necesidad de “ir hoy hacia una expresión que fluya desde nuestro vivir” (p. 96), de no apartarse –personaliza– de “la voz con que vivo” (p. 63). Acercamiento al habla de todos los días y al fragmento, por lo que implica este último de resistencia ante el discurso pleno, declarativo, ordenador y abundoso. Su elección de la escritura fragmentaria es clara y muy suya: “Me he dado cuenta de que el aforismo, el apunte, el fragmento, se avienen más que otras formas con mi modo de ser. [...] Soy reacio al discurso explicativo, profuso, dilatado” (p. 92). No sólo Anotaciones es manifestación de esta forma elegida; también la hallaremos en dos de sus obras posteriores, Dichos (1992) y Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística (1995). La conjunción de la forma fragmentaria y la inclinación hacia una expresión que “brote sin pretensiones al hilo de los días” (p. 8) encarna la búsqueda de una escritura del vivir cotidiano en la que los poemas son registro de instantes, anotaciones. Por ello nos confía: “En este momento me atrae una escritura cercana al diario” (p. 92).
Opta por una expresión alejada de los consagrados recursos del llamado “estilo internacional” del discurso poético moderno. Así lo puntualiza expresamente: “La impersonalidad, el correlato, la máscara, el objeto, la incoherencia me resultan casi imposibles” (p. 65). Con talante crítico se retira de lo erigido como canónico en la modernidad poética, a tiempo que reivindica y ejerce, por afín a su búsqueda, aquello aparecido casi al margen de esa modernidad, en disidencia con lo característicamente moderno. Lo expresa también sin ninguna ambigüedad:
Lo moderno que me atrae sería solamente la proximidad del lenguaje que uso respecto del habla natural, el verso libre que evita hasta las menores asonancias, la sequedad insobornable, la ausencia de figuras literarias, la prosificación del texto, la antipoesía, la alusión, la ironía (ibidem).
Su apuesta por un lenguaje poético en el que las figuras literarias queden reducidas a lo necesario, en el que el verso libre sea línea despojada, por nombrar los rasgos “retóricos” más destacados de su obra, afianza su proximidad a la prosa. Desde su particular visión y práctica, Cadenas se encarga de desmontar la supuesta diferencia entre poesía y prosa, distinción excluyente alegada por la dominante poética moderna. Su alternativa es diáfana. Leamos, al respecto, dos importantes anotaciones:
Me sería muy difícil escribir algo que no esté cerca del habla, algo que no pueda también decir sin rubor. Es absurdo empeñarse en seguir escribiendo poemas ‘poéticos’, literatura ‘literaria’. Ha ganado la prosa para bien de la poesía. (p. 82)
Soy prosa, vivo en la prosa, hablo prosa. La poesía está allí, no en otra parte. Lo que llamo prosa es el habla del vivir, que siempre está traspasado por el misterio. (p. 85)

Esto nos permite una consideración final. En la reflexión / hacer poéticos de Cadenas, especialmente en lo publicado a partir de Realidad y literatura (1979) y Memorial (1986), un rasgo adquirió inusitado vigor: la identificación de poesía y pensamiento, y la afinidad de esta conjunción con la concepción poética que asume. Así lo explicita en Anotaciones. Cuando se refiere a la obra de Rilke, destaca tal rasgo mediante una cita de Bollnow: “[…] pensar y poetizar no están escindidos, …la poesía es también una forma del pensamiento” (p. 58). Y en favor suyo resalta la existencia de lo que los alemanes llaman gedanken lyric, la lírica del pensamiento. Lo hace con clara conciencia de los severos ataques de los que esa tendencia ha sido objeto, pues sabe que existe, en amplios y representativos sectores de la poesía moderna, “un veto a las ideas”, “un desdén hacia el pensamiento, como si éste no fuese tan misterioso como cualquier otro acaecer” (ibidem).
Lo reflexionado por Cadenas a propósito de la relación entre poesía y prosa, nos retrotrae a una idea central de la poética por la cual apuesta: la poesía debe ayudarnos a “recordar el origen”, por tanto ella debe constituirse como “un pensar diferente, primigenio, sacral” (p. 67). Para apuntalar su concepción de la poesía, con gozosa gratitud se vale de esta referencia: “Aquí viene a propósito una intuición de Heidegger, según la cual pensar es agradecer. Gedanke viene de gedane (gracias, recuerdo, memoria)” (ibidem).
Anotaciones quiere ser la comunión de un pensar y un decir que apuestan por una poética del vivir, en la que la palabra sea agradecimiento en vigilia. En Anotaciones Cadenas nos entrega su entrevisión de una reformulación de la poesía, una poética que estará siempre en ciernes por no pretenderse acabada ni absoluta, tal como él indica modestamente: “[...] pienso en un cambio de actitud, independientemente de resultados” (p. 93).
***
Referencias
Cadenas, R. (1983). Anotaciones. Caracas: Fundarte
Cadenas, R. (1983). Amante. Caracas: Fundarte.
Gracias por su atención. Saludos cordiales.